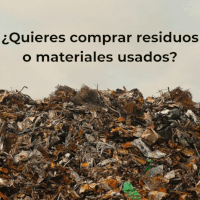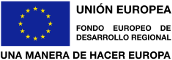Nueva generación de bioplástico a partir de residuos de golosinas y microorganismos de las salinas de Alicante

Microorganismos que viven en la costra de sal, los fangos y la columna de agua de salinas y saleros de todo el mundo, y en particular en la provincia de Alicante (salinas de Santa Pola, la laguna de Torrevieja, o los saleros de Villena), se han convertido en una fuente inagotable de avances en la frontera de conocimiento en diversos ámbitos que incluyen la biomedicina, las tecnologías de biorremediación de aguas y suelos contaminados, el cambio climático y la producción de compuestos naturales con aplicaciones en cosmética, farmacéutica y alimentación. De todas esas aplicaciones, quizá los trabajos más conocidos a nivel mundial son sin duda los desarrollados por el profesor Francisco Martínez Mojica en la universidad de Alicante, que fueron origen de la tecnología CRISPR-Cas para la edición de material genético.
En este contexto de investigación con microorganismos extremófilos de las salinas, el grupo de investigación Bioquímica Aplicada de la Universidad de Alicante (UA), ha trabajado en los últimos años en el uso de haloarqueas (microorganismos de las salinas que se caracterizan por necesitar elevadas concentraciones de sal para vivir) como factorías celulares para la producción de bioplásticos y de un pigmento natural denominado bacteriorruberina, cuya capacidad antioxidante es 300 veces superior a la de cualquier otro pigmento natural estudiado hasta ahora.
Los primeros estudios realizados en 2021 mostraron que, mimetizando las condiciones ambientales de las salinas, podíamos crecer los microorganismos en el laboratorio asegundando cierta producción de bioplásticos y bacteriorruberina. Sin embargo, optimizando las condiciones nutricionales y parámetros como temperatura, pH de la salmuera, aireación e iluminación empleada para crecer en el laboratorio los microorganismos, no sólo aumentaba la velocidad de crecimiento de los microorganismos, sino que se mejoraba de forma significativa la producción de bioplásticos y de bacteriorruberina, todo ello sin realizar modificaciones genéticas.
Producción de haloalqueas a mayor escala para producir bioplásticos
Como parte de la evolución natural de esta investigación, el objetivo más recientemente ha sido escalar la producción de dichos compuestos naturales para ofrecer al mercado una alternativa al plástico de síntesis química (en el caso de los bioplásticos) y una nueva solución para la conservación de alimentos y el desarrollo de nuevos productos en cosmética, nutracéutica y farmacología (en el caso de la bacteriorruberina).
Los primeros resultados obtenidos mostraron que una producción eficiente de bioplásticos y bacteriorruberina en el laboratorio era posible, pero con unos costes que hacían el proceso poco competitivo en el mercado de venta de pigmentos naturales y bioplásticos, sobre todo debido al alto coste que supone la preparación de los medios de cultivo salinos necesarios para crecer los microorganismos, y a la necesidad de añadir una gran cantidad de nutrientes ricos en carbono para favorecer la síntesis de bioplástico y pigmentos naturales (ambos tipos de compuestos muy ricos en C).
Bioplásticos a un precio competitivo con residuos de golosinas
Sin embargo, las investigaciones realizadas en 2024 incorporando en el proceso de producción de bioplásticos y bacteriorruberina residuos de otros procesos industriales como materia prima, han demostrado que las haloarqueas pueden crecer y producir bioplásticos y pigmentos naturales de forma óptima cuando se utiliza residuos de la industria de las golosinas como alimento.
En estas investigaciones se han empleado residuos del proceso de fabricación de gominolas proporcionados por la empresa Vidal Golosinas SA, que son mermas de almidón o bien de bolitas pequeñas moradas (básicamente es azúcar con colorante alimentario rojizo o morado) que se utilizan en la producción de diverso tipo de gominolas por parte de la empresa comúnmente conocidas como “moras”).
Esos residuos se han empleado como parte de los medios de cultivo líquidos que se emplean para crecer en el laboratorio las haloarqueas que producen de forma optimizada tanto el bioplástico como la bacteriorruberina. Dicho de otro modo, esos residuos se han utilizado como alimento para crecer las haloarqueas en unas condiciones óptimas para la producción de ambos tipos de compuestos naturales.
Producción de un bioplástico demandado en el sector médico
Los resultados obtenidos muestran que una de las especies de haloarqueas que utilizamos como modelo de estudio, Haloferax mediterranei puede crecer adecuadamente y producir un tipo de bioplástico denominado polihidroxibutirato-valerato (PHBV), llegando a obtenerse entre 0,256 y 0,983 g PHBV/L, empleando dos tipos diferentes de residuos.
Este bioplástico es muy demandado en algunos sectores como el médico (material quirúrgico y protésico) debido a sus propiedades fisicoquímicas singulares, por lo que podría llegar a dar respuesta a necesidades concretas de estos sectores en comparación con las propiedades que ofrecen otros polímeros de síntesis química, y todo ello a precios competitivos en el mercado mundial de los bioplásticos.
Por otro lado, respecto a la bacteriorruberina, los resultados obtenidos empleando los residuos de golosinas como alimento para los microorganismos productores del pigmento muestran que los microrganismos crecieron tal y como lo hacen en el laboratorio con los medios de cultivo óptimos, llegando a producir las máximas concentraciones de bacteriorruberina que se habían observado previamente en condiciones optimizadas en el laboratorio para la síntesis del pigmento (en torno a 98 µg/ml).
El primer estudio para la valorización de residuos de la industria de golosinas
A todo esto, se suma el hecho de que este estudio es el primero que plantea la valorización de residuos de la industria de las golosinas al ser empleados como materia prima para el proceso de fermentación que permite la síntesis de estos compuestos naturales por parte de los microorganismos.
De esa forma, se ha diseñado y cerrado un proceso de economía circular que valoriza un residuo industrial muy común en la industria de los dulces en general y de las golosinas en particular.
Según datos recientes (anualidad de 2024 y comienzos de 2025) de diversas plataformas empresariales y bases de datos estadísticos, empresas españolas líderes en el sector del azúcar, confiterías, dulces y golosinas tanto a nivel nacional como internacional tienen una facturación anual media de 22.000 millones de dólares e implican a un colectivo de personas en España que supera las 66.000 personas, siendo uno de los sectores que ha experimentado un aumento en las ventas anual de entre el 12 y el 18% en los últimos 3 años.
Además, se trata de un sector en el que se ha realizado un gran esfuerzo en los últimos años por avanzar en materia de sostenibilidad, implantado procesos innovadores que permitan reducir la huella hídrica, la producción de CO2 y minimizar las mermas de las materias primas.
Actualmente, esta investigación sigue en proceso de innovación con el objetivo de incorporar a la tecnología ya desarrollada el uso de aguas residuales de empresa textil como parte del medio líquido de fermentación gracias la cual las haloarqueas crecen y fabrican los bioplásticos y la bacteriorruberina. De esta forma, no sólo se valoriza un residuo sólido (de la industria de los dulces), sino también una salmuera líquida de sectores industriales como el textil.